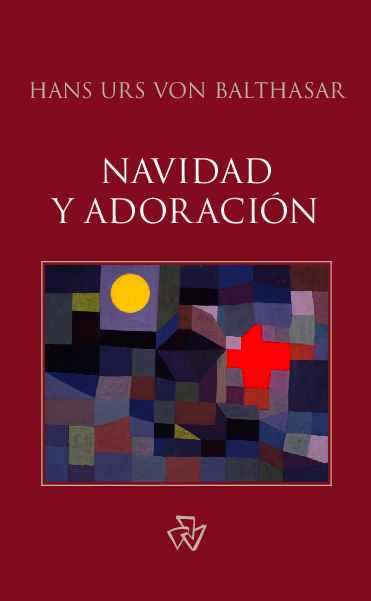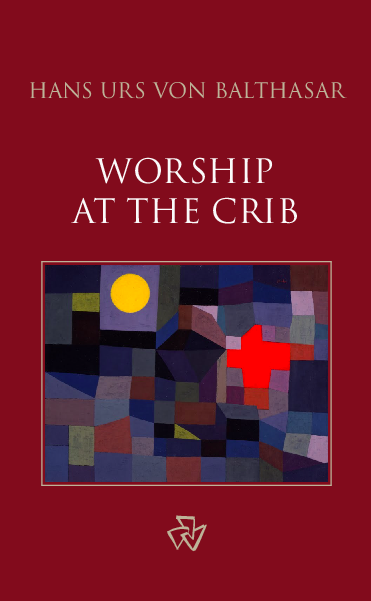menú
Jesús y el perdón
I. Ubicación del problema
Donde hay una conciencia personal y un orden Social hay «culpa» y valoración de la misma. Esto ocurre tanto en las «religiones» asiáticas, donde no se reconoce un Dios personal, sino solo el karma, como en las africanas, donde la conciencia de la vergüenza y culpa es atenta, sobre todo, en orden a la comunidad, sin excluir el sentimiento de una perturbación de la armonía general del universo y de las energías que lo gobiernan. El «pecado», en cambio, solo se da en las religiones bíblicas, entre las que hemos de contar el islam tan fuertemente influido por el Antiguo y Nuevo Testamento, y en las que un Dios personal (directamente o por mediación mundana) otorga el perdón.
A estas tres religiones se aplica la paradoja de un Dios, que por pura gracia y no en virtud de humanas prestaciones penitenciales otorga el perdón, pero un perdón que resulta infructuoso sin la conversión penitencial del hombre. Del islam puede decirse: «Dios es, sin duda, misericordioso y está presto al perdón, como repite innumerables veces el Corán. Pero el hombre no tiene derecho alguno a este perdón, porque Dios perdona todos los pecados a quien le place, de suerte que al hombre no le queda sino pedir perdón a Dios y atestiguar con buenas obras la conversión a su fe». El Corán dice además expresamente: «¿Quién podrá perdonar los pecados sino Dios?»1.
En el judaísmo aparecen las cosas más complejas por cuanto el perdón liberal de Dios está ligado a los ritos de los sacrificios expiatorios, y progresivamente de una manera cada vez más expresa2, si bien la explicación de esta conexión está sujeta a controversia. Lo central son los dichos de Lv 17,10-12, y más concretamente el versículo 11: «Porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la doy para hacer expiación en el altar por vuestras vidas, pues la expiación por la vida con la sangre se hace». Hay unanimidad en que la sangre (que mantiene la vida) pertenece a Dios (por esta razón no debe el hombre ni verterla ni tomarla) y en que Dios la ha dado como medio cultual expiatorio. «Sin este procedimiento visiblemente realizado no sabría Israel si Yahwé le perdonaba realmente… Lo visiblemente realizado (es)lo sabido». Pero, el don de Dios incluye la exigencia de un don de Israel, que atestigua la «realización» del regalo liberal de Dios3. Lo controvertido es si (por ejemplo en el rito del chivo expiatorio) la «materia peccati» se desplaza del culpable a la víctima animal sacrificada4 o si hay que partir de una identificación (más personal) del culpable con el animal entregado al sacrificio5. Pero, si se fija la atención en la conciencia de Israel entonces menos diferenciada, ambas teologías podrían conciliarse6.
Estas breves indicaciones vétero-testamentarias apuntan ya por sí mismas a toda la problemática de las interpretaciones neo-testamentarias de las relaciones de Jesús (y sobre todo su cruz) con la idea de la expiación y de la representación. Pero es recomendable no comenzar por el «Jesús histórico» y sus relaciones con los pecadores, sino estudiar la teología neotestamentaria posterior, retrocediendo paso a paso de la Carta a los Hebreos a San Pablo y a San Juan, y desde estos a Jesús. El camino inverso llevaría quizá al resultado de que Jesús ni asumió su muerte como expiación ni perdonó Él mismo pecados; la consecuencia sería entonces que la teología pospascual es una idealización posterior (y, por tanto, una falsificación) de los datos primitivos. Si realmente el camino emprendido por nosotros lleva a lo más primitivo, lo mostrará la marcha.
II. La Carta a los Hebreos
La Carta a los Hebreos está interesada sobre todo en relevar la máxima diferencia entre los pasajes paralelos aducidos sobre la reconciliación veterotestamentaria y cristiana. De la temática artificiosamente urdida nos bastarán unos pocos puntos.
1. «La remisión de los pecados»7, su «declaración de invalidez»8, ocurre, como en el Antiguo Testamento, en conexión con un evento «reconciliatorio» o «expiatorio»9, con la Pasión del Hijo de Dios por el pueblo pecador, al que representa ante Dios, y el paralelo está ahora sobre todo en el derramamiento de la sangre, sin el que «no hay redención» (9,22). E inmediatamente salta la diferencia: «La sangre de los machos cabríos y de los toros y las cenizas de un becerro que sirven para la liberación» no podían procurar más que la purificación ritual, mientras que «la sangre de Cristo, que por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha alguna, purifica nuestras conciencias» (9,13s.). Lo que en el Antiguo Testamento era imposible, o sea la identidad del sacerdote con la víctima (que representa al pecador), se realiza en Cristo, que «por su propia sangre» penetra hasta Dios como verdadero sacerdote y logra así, no ya una redención temporalmente limitada (puramente temporal), sino eterna10 (9,12).
2. Surge así el segundo contraste que todo paralelismo comporta: consiste en la «reiteración anual» del día de la expiación en el Antiguo Testamento (9,25), que sólo puede reportar una redención temporal y, por lo mismo, válida solo dentro del tiempo, y en «el una vez por todas» en tono fortísimo11 de la gesta de Jesús, que se prueba de muchos modos. Al sacerdocio de Aarón, heredable por la carne y, por tanto, siempre finito con sus «numerosos» sacerdocios se contrapone el «sacerdocio imperecedero, porque Jesús permanece eternamente» y, por lo mismo, puede salvar «definitivamente» (7,24s.), como el sacerdote al que Dios se unió con juramento inmutable como a la prometida descendencia de Abraham (6,17), que, según el Salmo 109, es «sacerdote eternamente»12. Jesús puede serlo, porque es desde la eternidad el Hijo de Dios, que tomó ya parte en la creación (1,2) y, por lo mismo, «todo lo gobierna» (1,3) y «hereda el señorío completo sobre todo». En consonancia con su dignidad, que excede a la de los ángeles y le asegura la sumisión de todo (2, 5, 8), la reconciliación por Dios operada mediante él es cualitativamente diferente de la vétero-testamentaria; es irrepetible, aunque (como acentúa constantemente la Carta) el hombre debe apropiársela mediante la conversión, la fe, la sumisión personal. Y la supratemporalidad del perdón divino incluye también la supraespacialidad: mientras que el perdón de Dios en el Antiguo Testamento sólo se actualizaba en Israel, ahora ha devenido universal; en virtud de la Pasión y muerte de Jesús vale «para todo individuo» (2,9), para «todos los hijos (de Dios)» (2,10), para «la muchedumbre» (9,28), para «todos» (8,11). Sigue resonando aquí un tema paulino.
El hecho de que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se realice la reconciliación con un «mediador», por mero designio de Dios, aparece también en un paralelismo. El antiguo culto al templo con su sacerdocio, con sus instituciones y sacrificios era mediador (9,1-10), pero no definitivamente eficaz, porque en conjunto no era más que «sombra» del verdadero culto celeste (8,3-5). La mediación de Jesús, en cambio, es la de la Nueva y Eterna Alianza prometida (9,15; 12,24). Por dos razones es superior a la antigua (8,6): por la encarnación plena del Hijo, que no sólo se asemejó a sus hermanos por su Pasión y muerte y por sus tentaciones (2,9-14), sino que representó verdaderamente ante Dios a la humanidad, con la que era solidario, siendo Él inocente y sin pecado. Por tanto, como mediador posee de modo inseparable dos propiedades: la dignidad y autoridad desde Dios y la solidaridad con la humanidad13. Dicho de otro modo: Jesús es (en consonancia con la sangre otorgada por Dios en el Antiguo Testamento) instituido por Dios mismo «como instrumento de la reconciliación»14 y como ofrenda expiatoria, solidario con todos sus hermanos los hombres, que se ofrecerá en representación de todos ellos.
III. San Pablo y San Juan
También aquí bastarán un par de anotaciones esenciales. Tanto en Pablo como en Juan15, que desarrollan sus respectivas teologías a partir de la resurrección de Jesús, observamos la temática de la Carta a los Hebreos. Formalmente, los elementos provenientes del Antiguo Testamento persisten sin cambio: la reconciliación con el mundo es la obra exclusiva de Dios (2 Co 5,18), que lleva a cabo esta obra en la entrega de su Hijo a los pecadores (Rm 8,32; Jn 3,16), mientras el Hijo, cumpliendo la encomienda del Padre, se entrega voluntariamente para llevar el pecado del mundo (2 Co 5,21; cfr. Ga 3; 13), «quita el pecado del mundo» (Jn 1,29) para manifestar la voluntad salvífica universal de Dios (1 Tm 2,4) y se convierte Él mismo en lugar de la salvación universal (Jn 12,32). Esta universalidad, que de una vaga promesa en el Antiguo Testamento llega a ser un hecho mostrado por la resurrección, exige para su ejecutoria la aceptación por cada uno de una fe que transforma su vida (Rm 3,21-4,25; Jn 8,25; 1 Jn 5,4). Pero estos dos aspectos no se hallan ya, como en el Antiguo Testamento, contrapuestos, sino que mutuamente se ensamblan, porque Jesucristo es a una, desde Dios, el Verbo hecho carne y, desde el hombre; el que por los hombres expía.
El acento principal de ambas teologías recae sobre lo que San Pablo llama con énfasis el «mysterium» oculto desde la eternidad hasta hoy y revelado ya desde hoy (Ef 3,1-13), a saber: la promesa de la alianza contraída solo con Israel adquiere una dilatación universal a los «gentiles», es decir, a todos los pueblos, que «serán coherederos e incorporados y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús» (Ef 3,6). Por esta razón, ya en la Carta a los Romanos pasa de la ley válida solo para Israel a la fe de Abraham, ejemplar y vinculante para todos, judíos y gentiles, de un Abraham cuya paternidad exclusiva reclaman en vano los judíos, según San Juan (Jn 8,39: «Si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham»).
San Pablo reflexiona a partir de la resurrección de Jesús, doblemente segura a sus ojos por su propia experiencia de Damasco y por la tradición exactamente concorde con ella y medita en la significación universal de la cruz, que resume, para él, la obra de la vida terrena de Jesús: entiende que la cruz y la resurrección son dos aspectos del evento reconciliador de Dios, donde todos los hombres se despojan de sí mismos (Rm 14,7-9; 2 Co 5,14-15) y son «trasplantados» (Col 1,13) a la realidad de Cristo que todo lo porta. Su constante hablar del ser «en Cristo» hay que tomarlo ontológicamente, lo mismo que el permanecer en Él, que describe San Juan en la alegoría de la vid.
San Juan no reflexiona sólo sobre la cruz, sino también sobre toda la vida terrena de Jesús, que interpreta a la luz de la «glorificación» de Jesús en la cruz y en la resurrección: es la variada formación de la fe y al mismo tiempo el dramatismo creciente de la incredulidad, que acaba por crucificar a Jesús. Pero tampoco para San Juan era entonces mero futuro el paso capital por encima del Israel terreno: era ya presente. Jesús, «en quien todo ha sido creado» (Jn 1,3), es ya desde ahora «la luz del mundo» (8,12), «alumbra a todo hombre» (1,9), pero (lo mismo que en San Pablo) ha venido como crisis del mundo presuntamente vidente: «para que los ciegos vean y los videntes se vuelvan ciegos» (9,39). La entrega de Jesús («Für-sein») en su vida, descrita en el Evangelio (10,16), es teológicamente elaborada en la primera Carta: a la vista de la cruz no cabe ya volver a pecar. «Pero si uno peca, tenemos un abogado ante el Padre: Jesucristo, el Justo. Él es la expiación (víctima) de nuestros pecados, y no solo de los nuestros, sino del mundo entero» (1 Jn 2,1-2). La obra de Dios en Cristo y la respuesta del hombre se reflejan mutuamente en Juan (como en Pablo, Ga 2,19-20 la entrega amante de Cristo y la entrega creyente del hombre): «En esto hemos conocido el (verdadero, divino) amor16, en que él (Cristo) ofreció su vida por nosotros; y también nosotros estamos obligados a ofrecer la vida por nuestros hermanos» (1 Jn 3,16).
Nos queda todavía por considerar un rasgo decisivo del tiempo pospascual. En trance programático y con suma solemnidad, el Resucitado, según San Juan, otorga en la tarde de Pascua a los discípulos, en el nombre de Dios (Unitrino, pues inmediatamente reciben del Hijo al Espíritu Santo) el poder de perdonar los pecados juzgando a modo de jueces17. Antes de Pascua nada semejante estaba previsto en su catálogo de poderes (Mc 3,14), salvo el mandamiento de perdonarse unos a otros (Mt 2,23s.), y perdonarse constantemente (Mt 18,22), a fin de que el Padre celestial pudiera perdonarles a su vez (Mc 11,25; cfr. Mt 18,35). Lo prepascual se resume programáticamente en la quinta petición de la Oración del Señor (Mt 6,12), mientras que en la época apostólica observamos los primeros efectos del nuevo poder pascual. El tono de los discursos de Pedro, que exige la conversión, es el tono de la autoridad (Hch 2,38; 3,19), lo mismo que su «vinculante» discurso a Simón el Mago (8,20s.). El mismo tono da el discurso de San Pablo a Elimaz el Mago (13,10s.): en ambos pasajes, el milagro operado es, como en los milagros del Señor, signo de un evento espiritual. La autoridad de Pablo de atar aparece suficientemente en sus cartas (cfr. por ejemplo, 2 Co 10,4-6), pero al mismo tiempo se manifiesta también su preocupación de no imponer su actividad apostólica por poder, a contrapelo de la comunidad, sino en la máxima concordia posible (cfr. 1 Co 6,3-5 sobre la expulsión del incestuoso, 2 Co 2,5-11 sobre la readmisión de un excluido, y fundamentalmente sobre la unidad entre la autoridad y la concordia comunitaria: 2 Co 13,3-9)18. Es importante que Pablo acentúa dos veces la idea de que el poder que le ha conferido el Señor –en contraste con el otorgado al profeta Jeremías (Jr 1,10)– no es para destrucción, sino solo para edificación (2 Co 10,8; 13,10).
Llegados aquí, podemos ya abordar nuestro tema principal: ¿Cuál es la actitud de Jesús antes de Pascua respecto al «perdón»? ¿Perdonó él mismo pecados o, como era habitual en el judaísmo, se limitó a remitirnos al perdón de Dios?
IV. Jesús y el perdón
1. Que Jesús constantemente (y por lo que parece en contraste con el mensaje del Bautista) se refirió al perdón «incondicional» del Padre, es hoy un lugar exegético común. La cuestión de si este perdón incondicional de Dios, que Jesús (de nuevo por lo que parece) anunció preferentemente a los pecadores, estuviera también en él vinculado a las condiciones de una aceptación eficiente de dicho perdón –conversión y disponibilidad al perdón mutuo– se plantea con menor frecuencia.
Pero la cuestión hoy candente es si Jesús mismo perdonó pecados con la autoridad de Dios. Antón Vögtle pretendió negarlo en una secuencia de ideas psicológicas aprioristas, constantemente renovadas19, y sus discípulos20 emprendieron luego la tarea de dar la demostración exegética exacta de la tesis del maestro. Vögtle ve una contradicción intrínseca en el acto de que Jesús perdonara pecados: «Yo me esfuerzo (dice Jesús) con todas mis fuerzas y con toda insistencia para abriros a vosotros, los hijos del reino, la voluntad divina de salvación y santificación que anuncio. Pero yo mismo sé que este esfuerzo no solo no tiene éxito alguno, sino que no basta de una manera puramente objetiva… En el plan salvífico de Dios se prevé otra condición y, desde luego, decisiva para lograr vuestra salvación, a saber, mi muerte como expiación vicaria…, que al mismo tiempo echa las bases para un punto de partida completamente nuevo del mensaje de salvación, a saber, con la incardinación de los pueblos paganos»21. Así, los dos pasajes (curiosamente singularizados) de Mc 2,1-12 (y los paralelos correspondientes de Mt y Lc) y de Lc 7,36-50 quedan para tema de exégesis pospascual22.
La cuestión aquí planteada podemos dejarla correr en cuanto no es la última que se puede suscitar; nos basta con distanciarnos de la argumentación apriorística de Vögtle. Sin duda, anunció Jesús una disponibilidad incondicionada de su Padre celestial al perdón; y sin duda también la predicó con acentos más fuertes que el Bautista (sin por esto olvidar las amenazas de juicio en boca de Jesús). Pero ¿no prolonga Jesús, con cierta exaltación por supuesto, una imagen de Dios, que era familiar a Israel?23. De ningún modo. Él habló ciertamente como Mesías de Israel, como quien había sido primariamente para ello durante su vida terrena (Mt 15,24), el lenguaje tradicional de los profetas, o sea, el lenguaje del doble juicio de los justos y de los pecadores (con fuerza singularísima en la parábola del juicio final de Mateo 25,31ss.); pero no dejan de ser significativas sus pasadas a los paganos (la mayor fe de los paganos: Mt 8,10; 15,28), que anuncia ya sus discurso escandaloso en Nazaret (referencia al sirio Naamán y a la viuda de Sarepta: Lc 4,25-27) y la que remata la conexión entre la entrada de los paganos y el anuncio de la Pasión (Jn 12,20-24). No en vano se refiere Mt 12,80 a la misión universal del Siervo de Dios (Is 42,6).
2. Síntomas son estos de que la referencia de Jesús al perdón de Dios se distingue ya profundamente antes de Pascua de los profetas, sobre todo por el peso específico de su propia vida24. En primer lugar, es simplemente innegable que Jesús, sabedor de la totalidad de su misión, que es irrealizable sin más en una vida temporalmente limitada, vive para una «hora», en la que el Padre a su manera (que el Hijo ni necesita saberla al detalle, ni quiere saberla y por lo mismo no anticipa, sino presiente como algo terrible por venir: Lc 12,50) proveerá a la ejecución de la misión total. Así, desde el principio, hay en Jesús algo así como un cargar y llevar la culpa de los pecados, y solo bajo este peso habla del perdón del Padre. Jesús no está frente al pecador como frente a un extraño, como un inocente; tiene con ellos una solidaridad todavía innominada, unida con su autoridad supraprofética, algo de lo que la solidaridad de un Jeremías o Ezequiel no poseyó todavía con la culpa de Israel. Esta autoridad sella toda su existencia, en especial su predicación. En ella remite no solo a Dios, no solo imparte la palabra de Dios (el profético «esto dice el Señor»), sino que actualiza esta palabra.
3. Tanto el poder de su palabra como su contenido llevan a los oyentes por el camino de la absolución, cuya realización consumada será el misterio pascual. La cualidad de su palabra es única e irrepetible: «Nadie ha hablado como él» (Jn 7,46), «nunca hemos visto cosa semejante» (Mc 2,12); la alternativa de la locura (Mc 3,21) de la posesión diabólica se impone (Mc 3,30). Cuando, en San Juan, Jesús destaca el derecho a ser directamente la Palabra del Padre y la única puerta que lleva a la salvación, y aclara estas afirmaciones sobre la entrega última del Padre con la entrega libre de sí mismo (Jn 10,17); cuando luego promete que cuantos sigan su palabra alcanzarán la verdad y la libertad (Jn 8,31s.): ya no cabe duda de que se trata de los efectos de la palabra de Jesús sobre los oyentes, emanaciones de esta Palabra que comporta una especie de virtud sacramental o taumatúrgica.
4. Los milagros de Jesús confirman lo dicho plenamente. Su palabra humana o sus gestos humanos lo efectúan, y si el efecto es a primera vista corporal, es siempre solo el proscenio, el símbolo del efecto espiritual. El discurso sobre Belzebú testimonia esto con toda claridad (Mt 12,22-29), y no menos los milagros de los posesos, que de consuno curan a los enfermos de unos sufrimientos corporales graves como de unos sufrimientos espirituales graves. Tal es el caso del enfermo de Gerasa, a cuyo espíritu impuro manda salir y cuya curación atribuye a Dios: «Vete a tu casa, donde los tuyos, y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido compasión de ti» (Mc 5,19). Tal es el caso de la mujer encorvada, a la que impuso las manos: «Mujer, quedas libre de tu enfermedad (apolelysai)», y a los enemigos responde: «Y a esta que es hija de Abraham, a la que ató Satanás hace ya dieciocho años, ¿no estaba bien desatarla de esta cadena en día de sábado?» (Lc 13,11, 16). En estas curaciones, Jesús no es solo uno por cuya palabra Dios hace algo, sino que él sufre físicamente lo operado a través de él: «Sabía que una virtud había salido de él» (Mc 5,30, en Lc 6,19 se generaliza esta frase a todos los milagros), el contacto con su corporeidad es el medium por el que Dios cura (Mc 1,41; 3,10; 6,56; 8,22)25. Tanto por su predicación como por sus milagros, Jesús lleva a los hombres en dirección a la disposición perfecta para recibir el perdón divino –mediante su propia entrega en la cruz–.
5. Queda todavía un punto de mención: la dedicación preferencial de Jesús a los «publicanos y pecadores» (Lc 7,34), con los que «llega incluso a comer» (Lc 15,2). Para ellos y no para los bien pensantes ha venido Jesús como médico (Mt 9,12). «El Hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido» (Lc 19,10). Ahora bien, esta dedicación no está motivada (como supone la teología de la liberación política) por la preferencia a una clase social oprimida, sino por el deseo de encontrar y salvar a quienes se hallaban en apremio espiritual con conciencia clara de su situación. Ni evita Jesús a los ricos ni los excluye de la salvación, solo los amonesta. Ni huye de los escribas y fariseos (Jesús es invitado a comer con ellos más de una vez), pero estos no acceden a su doctrina (cfr. la parábola de los dos en el templo y la conclusión del diálogo en Juan 9): «¿Acaso estamos también nosotros ciegos?» «Si fuerais ciegos, estaríais tal vez sin pecado. Pero, puesto que decís que veis, persistís en vuestro pecado».
La solidaridad de Jesús con los pecadores, que se consuma en la cruz entre los dos ladrones, es tal que se entabla con las personas que desean liberarse de sus pecados, y Jesús, recogiendo todas sus culpas, las llevará definitivamente a la cruz. Dicho más exactamente: Jesús es indisolublemente dos cosas: el enviado por el Padre como médico y salvador con autoridad divina y el que se solidariza hasta la identidad extrema con el pecador, como lo demuestra cabalmente la institución de la eucaristía antes de la cruz. En un pasaje podría verse en Jesús algo así como una prefiguración de la unidad paulina de autoridad y solidaridad comunitaria: en el episodio de la adúltera (Jn 8). La palabra autoritaria de Jesús: «El que esté sin pecado, arroje la primera piedra», evoca algo así como una unidad de la conciencia (mala conciencia, por supuesto), que él asume e incluye: «Si nadie te ha condenado, tampoco yo te condeno». Es también de otro modo una prefiguración de la unidad por él dispuesta entre el atar y desatar ministerial en la tierra, que tendrá validez en el cielo.
6. Lugar especial ocupa la sentencia de Jesús en la cruz: «¡Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen!» (Lc 23,33). El que exterioriza semejante petición sabe que el Padre le oye siempre (Jn 11,42) y, por tanto, hace una plegaria infalible, máxime teniendo en cuenta que el orante vive entre otras dos cruces la fase última de su misión, por la que lleva y quita el pecado del mundo (Jn 1,29). Ha conocido a los hombres y su conciencia de pecado: «Son seres que necesitan continuamente ayuda y ánimos, que sin la benevolencia de Dios tienen que ir a pique, que están de arriba abajo pendientes de la misericordia de Dios. No son siquiera capaces de clamar con suficiente fuerza a esta misericordia, ni conocen suficientemente su propia miseria y necesidad». Jesús «sabe que no pueden asumir toda su responsabilidad y saca la consecuencia: él mismo asume la responsabilidad» y la traspasa al Padre. Pero «asumiendo el Padre la responsabilidad de la misión del Hijo, se religa a la misión de este… El Hijo ha cumplido tanto tiempo la voluntad del Padre que el Padre, por fin, tiene que hacer la voluntad del Hijo». «Y el Padre perdonará porque cumple las peticiones del Hijo y para él todo está en que la misión del Hijo logre su última madurez». «Es la gran confesión, que hace el Hijo representando a la humanidad. Disculpando a los hombres, cubre la culpa de estos ante el Padre, pero la culpa se manifiesta en él mismo». Pero el Padre mira ya la culpa del mundo en el Inocente «y esta inocencia mostrará su plenitud y total fecundidad cuando la cruz se prolongue en la confesión eclesial, en la que también el hombre tendrá su parte… en la confesión del Hijo, que la ha exonerado ya al haber asumido la culpa ante el Padre»26.
A todo lo dicho hemos de añadir que aparece así a plena luz la distancia entre el perdón de los pecados vétero-testamentario y la confesión sacramental neotestamentaria. Esta distancia está ya implícitamente en lo que hemos dicho, pero conviene destacarla como conclusión. En el Antiguo Testamento no hay analogía ninguna con el Cuerpo Místico de Cristo, en el que «todos los miembros compadecen, cuando un miembro padece» (1 Cor 12,26); solo encontramos la culpa individual de cada persona, que, por razones médicas como quien dice, tiene que ser castigada para que no contamine al pueblo. En el Nuevo Testamento, donde todos los miembros de la Iglesia, mediante la presencia eucarística y expiatoria de Cristo, se sienten afectados por cualquier pecado personal, es manifiesto el efecto social de los pecados personales aparentemente «privados» de cualquier miembro. La Iglesia es un organismo, donde la sangre de Cristo circula, pero como circula también la sangre de cuantos la reciben: la sangre envenenada de uno amenaza y perjudica la Salud del conjunto.
Cuando el veneno en circulación resulta «mortal» (un «pecado de muerte», 1 Jn 5,16), tiene que haber en el Nuevo Testamento otro remedio para el pecador y para la comunidad eclesial amenazada que en el Antiguo Testamento, donde el culpable es simplemente lapidado según la ley (por la blasfemia: Lv 24,14; 1 R 21,10ss.: el adulterio; Dt 22,21-24: por el culto de Moloq y otras idolatrías; Lv 20,2; Dt 13,11; 17,5s.), o sea, una legislación objetiva, intrínseca a la Iglesia, que sea al mismo tiempo (como la cruz) un juicio y (de nuevo como la cruz) un lugar de perdón, de suerte que se dé la reconciliación no solo con Dios, sino también con el Cuerpo místico de Cristo: la confesión sacramental instituida por Jesús. Tiene que tener un carácter judicial, por la que el ministerialmente designado pueda «retener» los pecados (con miras a un perdón futuro, a un perdón mejor), pero tiene que tener también el carácter de la cruz que borra el pecado: «Aquellos a quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados» (Jn 20,23). Como todos los miembros están tocados de un «pecado mortal», pero no todos pueden pronunciar el perdón, hay un ministerio que tiene poder para actuar en nombre de todos y debe estar expresamente concienciado de ello (1 Co 5,4).
- Adel Theodor Khoury: Schuld und Umkehr im Islam, en M. Sievenich, K. Seif (ed.), Schuld und Umkehr in den Weltreligionen, Grünewald-Maguncia 1983, pp. 81-82. P. 83; una plegaria de Mahoma (Corán 2,286), que dice una vez más: «Nadie perdona los pecados sino tú… Nadie puede alejar de mi los delitos salvo tú»; Id., Einführung in die Grundlagen des Islam, Graz-Viena-Colonia 21981.↩
- El culto postexílico de Israel orientado por la idea de la expiación representa con razón el estadio final de la historia de la revelación del culto de Israel en general. H. Gese, Die Sühne, en Zur biblischen Theologie. Alttestamentliche Vorträge. Munich 1977, p. 104.↩
- Adrian Schenker O.P.: Das Zeichen des Blutes und die Gewissheit der Vergebung im Altem Testament, en Münchener Theologische Zeitschrift 34 (1983), pp. 195-213, 201-202 (bibliografía internacional amplia).↩
- Klaus Koch: Die israelitische Sühneanschauung und ihre historischen Wandlungen, 1955.↩
- H. Gese (n. 2) y su discípulo B. Janowski: Sühne als Heilgeschehen. Studien sur Sühnetheologie der Priesterschrift und zur Wurzel KPR im alten Orient und im Alten Testament, Neukirchen 1982. Para el conjunto cfr. también N. Hoffman, Sühne. Zur Theologie der Stellvertretung, Einsiedeln 1981; Id., Kreuz und Trinität. Zur Theologie der Sühne, Einsiedeln 1982.↩
- H. Hübner, Sühne und Versöhnung. Anmerkungen zu einem umstrittenen Kapitel biblischer Theologie, en Kerygma und Dogma 29 (1983-1984), pp. 285-305.↩
- Aphesis ton hamartion (Hb 9,22; 10,18) es una expresión neotestamentaria común. Cfr. A. Kirchgassner: Erlösung und Sünde im Neuen Testament, Friburgo 1950, pp. 101-126; 158-163.↩
- Athetésis tes hamartias (Hb 9,26) en el sentido de «eliminación» (Aufhebung).↩
- Hb 2,17: Cristo es el sumo sacerdote misericordioso «para expiar los pecados del pueblo». Pero la palabra hilaskomai traducida como «expiar» no tiene el sentido del «cambio» de un dios airado, sino significa en general: «sentir favorablemente», reconciliar, dejar, en fin, que se realice el perdón (de Dios). En este sentido es también Jesús, en San Juan (1 Jn 2,2), el que reconcilia expiando por nuestros pecados, y en San Pablo (en consonancia con la sangre otorgada por Dios para el altar en el Antiguo Testamento) es «la propiciación establecida por Dios mismo» (Rm 3,25), que es la base de 2 Co 5,19: «Dios mismo reconcilió consigo al mundo en Cristo».↩
- El vocablo lytrosis, traducido aquí con «redención», significa en la literatura profana rescate (por ejemplo de los presos o esclavos). Cristo «alcanza» de Dios la redención eterna (9,12). De nuevo es Dios mismo el que (según Lc 1,68) «ha preparado a su pueblo»; lo mismo (de Moisés) Hch 7,35: «Dios le estableció jefe y redentor».↩
- Hapax: 6,4; 9,26. 27.28; 10,2; 12,26. 27; ephapax: 7,27; 9,12; 10,10.↩
- Citas 5,6.10; 6,20; 7,17.21.↩
- «L’ensemble de (l’)argumentation accentue la solidarité du médiateur et des contractants de l’alliance…, elle serait donc nettement en faveur du caractère représentatif, et non vicaire, du sacrifice du Christ». C. Spicq, Hébreux I (1952), p. 304, n. 4. Pero tanto por el fuerte relieve del rescate como por la santificación otorgada al hombre, queda aquí incluida la idea de la representación.↩
- Rm 3,25.↩
- Para la doctrina pospascual de la redención baste indicar aquí las exposiciones y bibliografía generales de St Lyonnet/L. Sabourimn, Sin, Redemption and Sacrifice. A Biblical and Patristical Study, en Anal. Bibl. 49 (Roma, 1970). En cuanto a San Juan cfr. especialmente: E. Malatesta, St. John’s Gospel 1920-1965, en Anal. Bibl. 32 (Roma, 1967). En cuanto a San Pablo: Ph. Seidensticker, Lebendiges Opfern, en Neutest. Abh. XX,1-3 (Münster, 1954), J. Dupont: La réconciliatión dans la théologie de St. Paul, Brujas-París, 1963.↩
- En el contexto general de San Juan: el amor tanto del Padre como del Hijo en cuanto amor trinitario (1 Jn 4,8.16).↩
- Cfr. las disquisiciones de A. von Speyr en Die Beichte, Einsiedeln 1960, pp. 66ss. [tr. es. La confesión: https://doi.org/10.56154/x2]: «Es chocante que el Señor no pregunte a los Apóstoles si quieren o no quieren. En la tarde del día de Pascua, cuando estaban reunidos, se les aparece y les da dos órdenes: recibir el Espíritu y perdonar los pecados… Hasta entonces poco se habló del hecho de que el Señor quita el pecado del mundo, y poco también de cómo debían comportarse los discípulos respecto a los pecadores. Se conocía la Buena Nueva, que debía acabar con el pecado, se conocía el buen ejemplo que había que dar, pero lo que el Señor había dicho sobre el comportamiento respecto al pecado, afectaba por igual a los Apóstoles y a todos los creyentes. Por la orden dada en Pascua cambian las cosas de repente. Los Apóstoles no son ya meros cognoscentes, meros luchadores: son jueces. Jueces, que no solo pueden emitir un juicio, sino dictar también sentencia. Tienen la autoridad de perdonar o no perdonar según la confesión del pecado: ambas cosas en el marco del poder que se les ha otorgado».↩
- Es notable también la cooperación de los sacerdotes y de la comunidad presente en el perdón de los pecados de los enfermos: St 5,14-15. Bibliografía sobre la penitencia de la antigua Iglesia: H. Karpp, Die Busse, Zurich 1969, XXXIII-IV; Sin embargo, para nuestro tema principal es superfluo un estudio de la historia de la penitencia de los primeros siglos.↩
- Exegetische Erwägungen über das Wissen und das Selbstbewusstsein Jesu, en Gott in Welt I (Festschrift Karl Rahner), Friburgo de Br. 1964, pp. 608-667. Id., Todesankündigungen und Todesverständnis Jesu, en K. Kertelge (ed.), Der Tod Jesu (Quaest. Disp. 74, 1976), pp. 51-113; Id., Der verkündigende und der verkündete Jesus, en J. Sauer (ed.), Wer ist Christus, Friburgo de Br. 1977, p. 45.↩
- Ingrid Maisch: Die Heilung des Gelahmten (Mc 2,1-12), en Stuttgartner Bibelstudien 52 (1971). Y más extensamente Peter Fiedler, Jesus und die Sünder, en Beitrage z. bibli. Exeg. u. Theol. 3, Berna 1976.↩
- Exegetische Erwägungen (A 19), p. 626. En Das Evangelium und die Evangelien (Düsseldorf, 1971), Vögtle considera «absurda» esta dependencia dél perdón de la muerte venidera de Jesús.↩
- Roloff aboga por el carácter primitivo del pasaje de Lucas: «¿Por qué se transmitió solo una vez (en Mc 2) la sentencia del perdón de los pecados?», en Das Kerygma vom irdischen Jesus, Göttingen 1970, p. 162. Pero Fiedler se pregunta no sin congruencia: «¿Por qué no se transmitió con mayor frecuencia?» (n. 20, p. 329; n. 375). Jacqües Guillet objetó con razón a este interrogante: Jesús, que vive por entero para su «hora», toma el resultado de su Pasión sólo en «gestos contados» (La foi de Jésus-Christ, Desclée 1979, pp. 58-62; en alemán: Was glaubte Jesus?, Salzburgo 1980, pp. 41-45).↩
- A mi parecer, P. Fiedler exagera (cfr. su resumen pp. 86ss.), cuando sitúa la fe en la voluntad de perdón de Dios en el centro del Antiguo Testamento, en consciente contraste con la apreciación de la Tora por parte de San Pablo y sobre todo por parte de los protestantes, y de acuerdo con Zwi Werblowski, Tora als Gnade (Cairo, 1978), pp. 156-163.↩
- La explicación amplia de este aspecto se halla en los capítulos: «Die Beichte im Leben des Herrn» [La confesión en la vida del Señor] y «Beichte am Kreuz» [Confesión en la cruz] en el libro Die Beichte, op. cit., 20-65. Nosotros solo podemos revelar aquí algunos puntos. Con maestría exegética trató la cuestión Heinz Schürmann en Jesu ureigenes Tod, Friburgo de Br. 1975.↩
- Richard Glockner muestra de modo intuitivo cómo los milagros de curaciones de Jesús son cumplimiento de las curaciones espirituales suplicadas y obtenidas de Dios en los salmos: Neutestamentlicbe Wundergeschichten und Lob der Wundertaten Gottes in den Psalmen (Maguncia, 1983), especialmente pp. 80ss. Si se reflexiona la mutua implicación de la curación corporal y espiritual, puede resultar del todo inteligible la afirmación (proveniente quizá de Jesús mismo o de la reflexión pospascual): «¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o levántate y anda?» (Mt 9,5). Con esto se fulmina la idea de A. Vögtle y de su escuela (n. 20).↩
- Adrienne von Speyr, Kreuzeswort und Sakrament, Einsiedeln 1956, pp. 17-26. Por la disculpa de los judíos que le crucificaron (y, en primer término, de los paganos) hablaría también la imagen del Mesías conocida ya por los jefes del pueblo (cfr. Mt 26,65 par.), que contraponen a Jesús, y en favor de la cual a las imágenes de la era mesiánica empleadas por los profetas, aunque olvidando con estas descripciones que les placían, la primitiva fe de Abraham.↩
Hans Urs von Balthasar
Título original
Jesus und das Verzeihen
Obtener
Temas
Ficha técnica
Idioma:
Español
Idioma original:
AlemánEditorial:
Saint John PublicationsTraductor:
José Luis AlbizuAño:
2024Tipo:
Artículo
Fuente:
Revista Católica Internacional Communio 6 (Madrid, 1984), 402–413
Otros idiomas