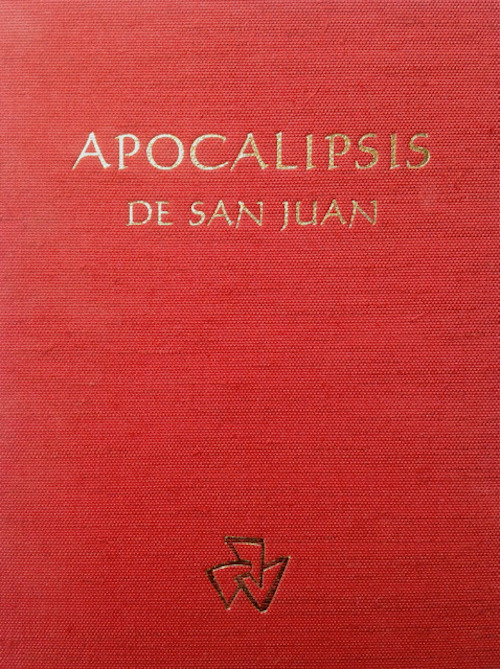menu
Meditaciones sobre el Evangelio según San Juan: un prefacio
Introducción escrita en 1945 para la primera impresión pro manuscripto del comentario al Evangelio según San Juan de Adrienne von Speyr
Hans Urs von Balthasar
Obtenir
Thèmes
Fiche technique
Langue :
Espagnol
Langue d’origine :
AllemandMaison d’édition :
Saint John PublicationsTraducteur :
Juan Manuel SaraAnnée :
2022Genre :
Préface
I
La presente obra sobre el Evangelio según San Juan se presenta como una exégesis contemplativa. Contemplativa en el sentido de que ha surgido de la contemplación para la contemplación. En contraposición a la investigación científica, la contemplación significa esa actitud que, en oración, intenta abandonarse, sumergirse en la profundidad divina de las Sagradas Escrituras; más escuchando y estando abierta de modo receptivo que determinando y componiendo de modo creador, más ordenada al Espíritu vivo que a la letra del texto, estimulando al lector más a la oración que al conocimiento investigador. Un tal trato con la Palabra de Dios no procede, por cierto, de un desprecio de la exégesis exacta. Más bien, está animado por la convicción de que incluso el más valioso de los trabajos sobre el texto sagrado según el método y las normas de la ciencia humana no puede ser sino un trabajo preliminar, que sólo puede conducir a la persona que busca hasta la actitud última y decisiva frente a la Palabra de Dios, la actitud de María de Betania sentada a los pies del maestro divino en silencio y donación para recibir y concebir en la fe su Palabra como lo que en verdad es: Palabra infinita del amor eterno que supera toda capacidad humana de compresión.
El contenido del Evangelio –y en especial del Evangelio según San Juan– es el amor de Dios que se nos ha abierto y regalado: el amor entre Padre e Hijo en el Espíritu Santo, que desde toda la eternidad era vida inconcebible, milagro siempre nuevo, gloria superluminosa, en cuyos misterios la Palabra del Padre, por amor, nos ha iniciado y consagrado. El Hijo apareció en forma humana para decir la palabra del amor, para hacer la obra del amor y fundar el reino del amor. Pero, porque el contenido de su revelación es de tal modo solo el amor, solo es comprendido por los que aman. La verdad que aquí se muestra, la verdad en el sentido último y decisivo, que es el amor, solo puede ser accesible a los que aman. Más allá de todo el conocimiento seco que puede ser posible sobre Dios fuera del amor, vale la frase diamantina del discípulo del amor: «Quien no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor» (1 Jn 4,8). Por tanto, ningún impulso de un comentario a la Escritura es más urgente, ningún presupuesto para la comprensión del texto que ha de ser comentado es más elemental que el despertarse del amor en las almas que están llamadas y decididas a comprender el contenido de la revelación. Pero ese amor, cual a priori de toda comprensión de la Palabra de Dios, no es un amor cualquiera como suele ser entendido entre los hombres, sino precisamente el amor con el que Dios mismo nos ha amado en Cristo y que nos es regalado como propio en los dones del Espíritu Santo. Pues, «el amor no consiste en que nosotros hemos amado a Dios, sino en que Él nos ha amado y ha enviado a su Hijo como propiciación por nuestros pecados» (1 Jn 4,10). Y porque la comunicación viva de ese amor es acción creadora de Dios mismo, queda a la contemplación exegética de su Palabra esta tarea: de modo firme y sereno indicar al milagro de ese amor, contemplar este milagro desde todas sus facetas, profundizarlo, alabarlo y adorarlo, para así, en la medida en que esto es concedido a la palabra humana, dejar que quizá una, quizá muchas almas crezcan en el conocimiento y reconocimiento del amor. Entonces, cuando [aquí] se trate del amor, no se hablará del amor del hombre, de sus aspiraciones y esfuerzos, ni de su moral y de su ascesis, de su perfección alcanzada o por alcanzar, de sus elevaciones místicas y experiencias graduadas, sino que se dará testimonio del amor de Aquel que nos ha amado de modo irrecuperable e inalcanzable cuando nosotros aún éramos pecadores. Y como el Señor casi no habla de su propio amor, sino solo del amor del Padre, así ninguno de los suyos habla tan poco de su propio amor como Juan, el discípulo del amor. Amando, él indica al que lo ha amado, hasta tal punto que toda su existencia como apóstol no quiere ser otra cosa que una revelación del amor de su Señor. «Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y tocado con nuestras manos de la Palabra de vida –pues, la vida se manifestó y nosotros hemos visto y dado testimonio y anunciado a vosotros la vida eterna que era junto al Padre y que se nos manifestó–, lo que hemos visto y oído os lo anunciamos para que también vosotros estéis en comunión con nosotros: nuestra comunión es con el Padre y su Hijo Jesucristo. Esto os escribimos para que vuestra alegría sea perfecta» (1 Jn 1,1-4). Así, el discípulo del amor busca volver a donar el amor que él ha visto y experimentado y que lo ha incluido en la comunión de amor del Padre y del Hijo –pues todo amor sólo es regalado para volver a ser regalado–, y de este modo alargar el círculo del amor de Dios, encender nuevos corazones al amor y, andando este camino, llevar al mundo el conocimiento cristiano de Dios, es decir, la fe, conforme a la tarea del Señor.
Por tanto, la verdad del Evangelio es el amor de Dios y únicamente comprende esta verdad quien asimismo ama, en quien el amor de Dios está vivo. Así, tampoco existe ningún comentario auténtico y fecundo del Evangelio según San Juan que no esté, junto con el apóstol, al servicio del amor: viendo y escuchando y tocando el amor de Dios, y anunciando y testimoniando lo visto, oído y tocado a los hermanos, para que ellos, amando, comprendan mejor el amor de Dios. De este modo, solo habla de modo objetivo sobre el amor quien habla en el interior del amor. Y solo si se logra, con el amor del Señor, hacer comprensible el amor, tan comprensible que el oyente de la Palabra comienza a realizarlo por sí mismo, se ha alcanzado el fin propio de un comentario del Evangelio. Si la apertura contemplativa del oír se cumple en la misión activa cristiana, si el saber del amor de Dios se transforma en amor activo al Señor en el prójimo, entonces el anuncio que Juan nos transmite del Señor ha sido realmente acogido y comprendido como verdad. No lo que el hombre por sí mismo y en sí mismo se imagina y excogita sobre la Palabra de vida es digno de ser conocido de la Palabra de vida, sino lo que el hombre experimenta contemplando y realiza actuando en la apertura amante a esa Palabra. En esa actitud el hombre está abierto para la verdad que aquí debe serle comunicada, es más, esa misma actitud del amor es el signo de que ha comprendido la verdad.
El no creyente, sin embargo, que no cree en el amor de Dios y no percibe en las Escrituras más que un documento histórico igual a otros, no se siente obligado a acercarse a la verdad que aquí se ha abierto de otro modo que utilizando los parámetros y medidas del conocimiento humano y mundano ordinario. El no creyente no encuentra ningún motivo para ir al encuentro de la Palabra con amor en lugar de con duda crítica. Tiene necesidad de citar a la verdad de Dios –como toda otra verdad– ante el Gabbatá del juicio del pensamiento humano y –reprimiendo, quizá, la pregunta cansada: «¿Qué es la verdad?»– de poner a prueba a la Palabra del Padre por medio de numerosos reactivos: intenta encasillarla en el ámbito del saber humano ya «adquirido», cuyos resultados ya están más o menos fijados, utilizando métodos filológicos, históricos, geográficos, arqueológicos, orientalistas, etnológicos, sociológicos, filosóficos, de psicología religiosa.
La fe, por el contrario, nunca abordará a la Palabra de vida con conceptos acabados y preconcebidos. No presupondrá saber ya lo que se le ha de decir: saber ya lo que es el amor. Pues «el amor no consiste en que nosotros hemos amado a Dios, sino en que Él nos ha amado». Y no es fe lo que nosotros suponemos creer sobre Dios, sino lo que Él nos regala creer. Y la verdad no es lo que nosotros, sin Dios (atheoi, Ef 2,12), pensamos sobre Dios, sino lo que Él nos ha dado para reconocer de la verdad, que Él es. La fe no osará acercarse a la Escritura con el parecer de que ya sabe lo que es la verdad. Más bien, lo que ella sabe es que aquí le encuentra Uno que dice de sí mismo que Él es la verdad (Jn 14,6), que en su encarnación radica la plenitud de la verdad (Jn 1,14) y que esa verdad solo podrá reconocerla aquel que es su discípulo y conserva sus mandamientos (Jn 8,31). El que se presenta con tal exigencia no está dispuesto a subordinar su verdad absoluta a la sentencia crítica de la verdad finita-terrena, más bien, Él exige la disponibilidad de la donación amante que, contemplando, deje que la semilla de la Palabra caiga en tierra virgen: la disponibilidad de la misma Madre del Señor que en la humildad de la sierva se abrió a esa Palabra y cuya acción era el dejar, rezando y contemplando, que la Palabra crezca en su corazón. No existe frente a esta Palabra ningún otro método realista que pueda garantizar el conocimiento objetivo de su verdad. Frente a ella solo es correcto lo que, en su entera existencia, se orienta hacia la verdad divina. Pues la Palabra de Dios es una sola cosa con su vida eterna. Solo en la unidad, intentada en el amor, de fe y actuar, saber y vida, en la siempre incoativa adecuación a la verdad del Señor, que ella misma es la unidad inseparable de camino, verdad y vida, radica la garantía de que un hombre mire en el sentido en el que la verdad de la Palabra, que aquí debe ser explicada, puede ser encontrada.
Por eso el presente comentario es un comentario orante, contemplativo. Intenta –¿y qué esfuerzo por la verdad eterna no es otra cosa que un pobre intento?– moverse en el interior de la verdad que aquí se revela y no restringirla a ninguna medida intra-mundana. La verdad de Dios es infinita, desborda todo límite humano. En toda palabra del Señor está escondida y protegida la verdad total. No se trata de que estas palabras, como verdades parciales, se vayan complementando hasta llegar a formar un sistema cerrado. Por eso este comentario renuncia a toda tentativa de componer una sistemática y disposición finitas. Sabe que ningún esquema puede capturar la verdad del Padre. Contemplando, se deja conducir por la Palabra misma. Palabra por palabra, verso a verso, busca comprender de la plenitud infinita lo que cabe en el pequeño cuenco humano. Así se acerca de un modo nuevo al método del comentario teológico que solían utilizar los Padres de la Iglesia de los primeros siglos y del temprano medioevo. Ellos sabían tanto de la infinitud de la verdad divina y de la absoluta vitalidad de su contenido que se movían más allá de la contraposición entre «explicación científica» y «aplicación edificante». Teoría y práctica, enseñanza y edificación son de tal modo una sola cosa que no se tiene en cuenta ninguna separación. Y tampoco puede surgir en esa unidad sobreabundante ninguna contraposición entre el sentido literal e histórico y el sentido espiritual allí subyacente. Pues la Palabra que es Espíritu se ha hecho carne, y ha representado y expresado la plenitud de las verdades eternas, espirituales de Dios en la carne temporal, literal. El sentido espiritual de la Escritura no está detrás de la letra, sino inmediatamente en ella, revelado a la fe, escondido al no creyente; pero revelado a la fe también solo en la infinitud escondida de la verdad divina, que es infinita para, también como encontrada, ser buscada siempre de nuevo (San Agustín, In Joh tr. 63).
Pero este sentido espiritual de la Escritura solo se abre en el Espíritu Santo, y el individuo sólo posee el Espíritu Santo siendo un miembro de la Iglesia, que es la que posee el Espíritu del Señor. Por tanto, un comentario a la Escritura solo puede ser un comentario eclesial. Y, por cierto, eclesial en un sentido doble. Por una parte, debe ser pensado y expresado a partir del Espíritu de la Iglesia, también allí donde no la menciona explícitamente debe hablar a partir de la plenitud y amplitud de la tradición eclesial. Por otra, debe explicar la misma Escritura en y en vista de la Iglesia. Pues la Palabra de Dios es viva solo en la Iglesia. Un comentario no puede tomar la Escritura como un sistema cerrado de oraciones y palabras y querer edificar la construcción de su sentido divino sobre la base estrecha de la letra. Esto sería una recaída en la filología de los escribas. Más bien, debe poseer la libertad de la mirada eclesial que percibe en la letra aparentemente limitada toda la amplitud y la concreta plenitud del Espíritu, así como esta plenitud se despliega ante sus ojos en la Iglesia. Por tanto, no ha aportado al texto algo que allí no esté, sino que ha mirado allí, con los ojos de la fe amante que son los verdaderos clarividentes, lo que otros ojos menos aptos no podrían ver. La Palabra de Dios quiere ser leída en el espejo de la Iglesia, como, por su parte, la Iglesia no debe contemplarse en ningún otro espejo que en el de la Palabra de Dios. Así, este comentario se demorará mayormente, dejando que la corriente de la explicación hasta el lago, en esos pasajes en los que la vida de la Iglesia lo requiere.
II
Ahora bien, todo esto ya deja ver que la presente obra no es una meditación simplemente deslavazada y diletante, sino un comentario real. No en vano es justamente el discípulo del amor el que ha penetrado con su mirada del modo más profundo en la verdad de Dios y, por ende, es llamado el teólogo con preferencia. Quien intente interpretarlo en su espíritu no podrá sino esforzarse él mismo en hacer teología. De este modo, también esta interpretación será enteramente un comentario teológico en el sentido más originario de la palabra. Pondrá su inicio donde los trabajos filológicos e históricos que preparan el camino ponen su fin: en la comprensión de las palabras y acciones del Señor como verdad divina inmediata. Pero el sentido, la intención y el punto de vista bajo el cual Dios reveló su verdad en Cristo fue siempre el volverse del alma hacia Él, es decir, el amor. Y este punto de consideración no es meramente exterior, condicionado por la «economía» de la redención, sino que vive en la esencia de la verdad divina misma, porque también en Dios la medida de toda verdad es el amor entre Padre e Hijo en el Espíritu. Pues el «lugar» decisivo de la verdad en Dios es la adecuación de la Imagen refleja, es decir, del Hijo, con la Imagen originaria, el Padre, en el Espíritu Santo. Y esta adecuación es ella misma una obra del amor: por amor el Padre ha donado al Hijo la divinidad esencialmente idéntica y por amor el Hijo no quiere tener ninguna otra esencia que la del Padre. Aquí no existe ninguna pre-ordenación de un modo de contemplar físico-ontológico ante el espiritual-moral, pues ambos son una sola cosa en el Espíritu. Si esto es así, entonces la medida última de la verdad teológica no podrá ser otra que el amor. Es una nota esencial de toda verdad que ella edifica, y esto ahora significa justamente que ella es fecunda en el amor; mientras que la nota de toda mentira es que destruye, deshace y desune. El presente comentario está concebido bajo ese punto de vista esencial. Está muy lejos de desarrollar toda verdad contenida en el Evangelio de San Juan. Pero su elección está siempre determinada por el amor. Quien no encuentre en la explicación de un párrafo lo que él creía poder buscar allí, se pregunte si lo que ha buscado y no ha encontrado habría sido, en vista del amor, más importante que lo que le fue ofrecido.
El criterio de selección es, pues, el amor. Por eso el comentario procurará mostrar en su contenido las diversas formas del amor manifestadas en la revelación. En primer lugar, el amor entre Padre e Hijo en el Espíritu. Este amor es tan rico, tan multiforme, tan inagotable y constantemente siempre nuevo que el más detallado y extenso de los comentarios finalmente debería reconocer que no ha transmitido siquiera una vez un pálido concepto del mismo. Después se hablará de la comunicación de ese amor de Dios al mundo. De la donación del Hijo al Padre y al mundo en la obra de redención. De la esencia íntima de esta redención como misión, como representación del amor de Dios en forma humana, como sufrimiento hasta el estado de abandono de Dios, como resurrección. De la no acogida del amor de Dios por parte de los hombres. De los caminos y modos infinitamente multiformes en los que las relaciones entre Dios y el hombre se anudan, inician y realizan, es decir, de la riqueza vital de fe, amor y esperanza en el alma. No se confundan, pues, las intensas exposiciones del comentario con «psicología». En él está en juego, más bien, la teología viva del acto de fe en toda su concreción y, por tanto, también en su capacidad de encontrar una expresión determinada, como acontece de modo ejemplar en las relaciones del Señor con los hombres que va encontrando. El mundo de la gracia, desplegada como fe, amor y esperanza, es infinitamente más rico y multiforme que todas las leyes terrenas de la creación en su conjunto. La plenitud de este mundo que nos aparece sensiblemente y es investigado por las numerosas ciencias no es sino una imagen derivada de la riqueza excesiva del verdadero cosmos del amor; y lo que el comentario más extenso y minucioso pueda revestir de estas leyes en palabra y concepto siempre se revelará como una nada comparado con la profundidad total del misterio. Finalmente, se hablará de la Iglesia como obra, siempre viva y activa, de la redención de Dios. También aquí se tratará menos de teología abstracta y esquemática de la Iglesia que de la amplitud total de su vitalidad interior en el amor y como amor; se tratará de los sacramentos como fuentes de vida del amor, de la misión como forma fundamental de la existencia católica, de los dos estados –estado en el mundo y estado de los consejos evangélicos– como las formas de vida primordiales del amor, de las dos formas interiores de la vida cristiana: acción y contemplación, de la relación entre ministerio y amor y, por último, de la realidad de la representación vicaria en el amor, realidad absolutamente decisiva para toda la vida eclesial. Y aquí está comprendida la realidad de los santos y de todos los dones carismáticos en la Iglesia, de toda forma de oración, de las realidades ordinarias y extraordinarias, «místicas», cuya interpretación solo puede acontecer en el interior del ministerio y de la sustitución vicaria de la Iglesia. Si en algún lugar posee validez que el cómo del decir co-determina el contenido de lo dicho, esto se da precisamente en estos temas. Por tanto, también se ha de prestar atención en la presente obra al acento con que se describen los temas y, no por último, a lo que no se dice sobre ellos. El callar será tan determinante como el hablar.
A partir del conjunto se evidenciará en la obra acabada una especie de «suma del amor». Pero, ya que siempre se tratará y estará en juego el amor de Dios, que en todo permanece guía primordial y determinante, y ya que nuestro amor no estará presente de otro modo que como una realidad englobada en la sequela del único amor de Dios, por eso la exposición de este comentario tendrá, consciente y acentuadamente, un carácter realista, objetivo, discreto. El lenguaje no será ni retóricamente florido ni estéticamente encantador. Se apoyará en el realismo objetivo, sí, en la sobria pobreza del lenguaje mismo de San Juan. El comentario no reclama el título de una obra de arte literaria, es y permanece un libro que no desea para sí otros lectores que aquellos que desean una ayuda para ahondar, rezando y contemplando, en el milagro del amor de Dios. A esta tarea se subordina también la traducción aquí ofrecida del texto del Evangelio, que quiere ser lo más simple, literal y conforme al sentido posible, renunciando a todo esplendor lingüístico.
III
Lo que aquí se emprende no es una exégesis de toda la Palabra de Dios, sino únicamente del Evangelio según San Juan. La revelación divina se ha servido de recipientes humanos para representar su plenitud infinita. Se ha dignado narrar el misterio del peregrinar terreno del Hijo de Dios en el medium de cuatro personalidades humanas. En un sentido, el modo propio de estos cuatro hombres significa una limitación a la plenitud divina, pero, en otro, ese modo de ser propio es siempre también aquello que recibe y hace posible la revelación de un aspecto bien determinado de la esencia divina. Lo «joánico» en el Evangelio según San Juan no debe ser valorado como un aditivo humano o una refracción ofuscadora, que debería ser quitado por algún tipo de método para así poder acercarnos a la esencia objetiva de Cristo. Pues precisamente en la esencia de San Juan quiso el Señor revelar su propia esencia. Así como, por una parte, es tan poco conveniente imponer de un modo absoluto un escritor de la Biblia o adjudicarle una primacía esencial frente a los demás, por otra parte es tanto más conveniente y permitido aclarar e interpretar a Juan a partir de Juan y por medio de Juan. Este camino será, incluso, el primero y el más cercano e indicado. El Evangelio según San Juan es un mundo infinito, en el que todo está referido a todo, en el que todo debe ser interpretado por medio de todo. El presente comentario ofrece el intento de una tal interpretación. Una señal de que este intento no ha errado el camino debería encontrarse en que su interpretación, en primer lugar inmanente, pudiera abrir en su resultado, al mismo tiempo, todas las puertas para una comprensión más profunda de las demás partes del Nuevo Testamento, allanar todas las oposiciones entre Juan y los sinópticos, entre Juan y Pablo, Pedro o Santiago.
Existe algo semejante a una forma de pensar y ser propia de San Juan. En cierto modo, vivirla es más fácil que describirla. Quizá pueda decirse que ella está fundada totalmente en la esencia trinitaria del amor de Dios, esencia que comprende en sí, al mismo tiempo, la circulación absolutamente auto-contenida del Amor y la difusión y el aumento absolutos, infinitos e incontenibles de ese Amor. Y estos dos polos de la vida divina entre Padre e Hijo en el Espíritu se hacen manifiestos para el mundo en la encarnación del Hijo, en el brillar de la luz divina en las tinieblas de este mundo. En este aparecer de la luz acontece la revelación de la clausura del amor divino, en la medida en que solo en el interior de la vida del Hijo, es decir, en el interior de fe, amor y esperanza, es posible una vida verdadera para el hombre, es rechazado de raíz todo compromiso entre luz y tinieblas, ente fe e incredulidad, Iglesia y mundo. El pasaje de ingreso es un salto. Y quien no quiere entrar en el círculo, se queda irremisiblemente fuera, aunque posea las facultades más altas del pensar y del obrar moral. En todos los diálogos entre el Señor y los judíos se presenta y desarrolla este aut-aut en su extremo rigor y agudeza, donde los judíos (también y especialmente en este comentario) son siempre solo los representantes de la incredulidad general humana de todos los tiempos. Por otra parte, la luz que brilla en las tinieblas es, también y precisamente como luz del Amor, lo más abierto que existe. La luz viene para fluir y difundirse en las tinieblas, para quitar y superar todo límite entre ella y las tinieblas. Y ella no descansa hasta que no haya con-vencido y hecho pasar a la luz, por medio de la noche de la Pasión, a todas las tinieblas de este mundo. Esta antitética del pensar joánico sólo pone ante los ojos el misterio inabarcable del amor de Dios mismo, que permanece el único y omnipresente contenido de este Evangelio.
Ahora bien, porque lo joánico ha sido utilizado por Dios mismo para revelar un aspecto de su esencia y así, de algún modo, ha sido dilatado hasta las dimensiones de Dios mismo, por eso ello posee una amplitud y plenitud que se ha ido desplegando paulatinamente en el decurso de la historia de la Iglesia y se sigue desplegando siempre de nuevo. No puede ser fijado en ninguna época o región particular de la Iglesia católica, sino que se fue representando en formas siempre nuevas en el tiempo y en el espacio. Y un comentario que intente interpretar a Juan por medio de Juan también habrá de tener esto en cuenta. Habrá de afrontar y superar su prueba de autenticidad allí donde se abre la ruptura infausta pero ilusoria entre una Iglesia oriental presuntamente joánica y una Iglesia occidental presuntamente paulina-petrina. Deberá aportar la demostración viva de que toda verdad trasmitida en la Iglesia oriental y en su tradición antiquísima no está en ninguna oposición con las luces más vivas de la Iglesia de Roma, de que, por consiguiente, lo joánico es tanto oriental cuanto occidental. Todo conocedor de la tradición oriental podrá comprobar sin esfuerzo que las ideas fundamentales decisivamente joánicas de los Padres de la Iglesia oriental, tanto de los alejandrinos como de los capadocios, no son de ningún modo desconocidas ni extrañas a la presente obra; más bien, que esas ideas fundamentales están en el corazón de esta obra, y que justamente esta posesión connatural del verdadero tesoro joánico de Oriente le da la posibilidad de mantenerse alejada de los extravíos de la Iglesia oriental.
Por otra parte, será menos evidente y para muchos lectores incluso una sorpresa el descubrir hasta qué punto Juan comprende en sí también a la tradición occidental, cuán vana aparece bajo esta luz la oposición artificial entre Juan y Pablo, entre Juan y Pedro, que una ciencia incrédula y propensa a la pelea quiere establecer. La profunda unidad entre Juan y el occidente romano podría ejemplificarse a través de toda la tradición occidental, desde Agustín pasando por Tomás de Aquino hasta Newman. Y quizá esta unidad no encuentre una prueba más irrefutable que comprobar que incluso la forma de ser y pensar aparentemente más occidental de la Iglesia, la de Ignacio de Loyola, en lo profundo se identifica con la de Juan. Santa María Magdalena de Pazzi ha mirado más en profundidad que todos los críticos superficiales de la Compañía de Jesús cuando ella osó decir: «El espíritu de Juan y el de Ignacio son uno y el mismo espíritu».1 Cuán verdadero es esto lo demuestra precisamente este comentario, en el que lo joánico y lo ignaciano se encontrarán tan íntimamente fusionados que sería vano e inútil todo intento de separarlos.
Finalmente, también se puede aludir a esas formas de ser y pensar que han secularizado lo joánico verdadero, pero que todavía perciben de su origen todo el esplendor y profundidad que aún les queda: el panteísmo teológico de un Escoto Erígena y el filosófico de un Fichte, Schelling y Hegel. Mucho de lo que en este comentario se dice sobre el sentido del mundo, sobre el movimiento del espíritu y sobre la esencia de la verdad salva los principios decisivos de esos sistemas, sin caer en sus dificultades. En realidad, en las siguientes páginas encontrarán nuevos estímulos no solo la teología, sino también la verdadera filosofía cristiana de la analogia entis, aunque esto solo sea en virtud del modo como aquí son distribuidos los pesos, trazadas las perspectivas, matizadas luz y tinieblas.
El comentario tratará de manera sucesiva un versículo tras otro. Esto mismo pondrá en evidencia cuánto redunda en provecho del texto si no se le comprime en una conexión sistemática y restrictiva, qué bueno es que cada palabra singular del Señor sea tomada por sí misma y en toda su importancia. En virtud de su carácter contemplativo, el comentario se tomará también la libertad de permanecer más en algunos versículos y de abrir, a partir de algunos puntos neurálgicos, una visión panorámica que percibe relaciones más amplias de las que parecen encontrarse en el mero tenor literal. Esto vale para conceptos como «principio», «palabra», «vida», «luz», «tinieblas», «noche», «ceguera», «fe», «verdad», «testimonio», «misión», «amor» y otras palabras joánicas esenciales. Y esto vale, sobre todo, para el Prólogo, que asume una posición especial en el comentario. Recibe un tratamiento más amplio que el texto que le sigue, pues aquí se tocan por anticipado los temas fundamentales y son comentados con una cierta libertad «rapsódica» y detalle. El Prólogo es como un primer recorrido errante por el reino del amor, quiere –por así decirlo– tomar el gusto a esta verdad nueva, él se relaciona al texto posterior como el tiempo del enamoramiento respecto al tiempo del matrimonio, como la obertura –que anticipa libremente sus temas– a la ópera. Por eso parece apartase bien lejos del contenido ínsito en la letra. Pero también esta digresión no es sino aparente. Precisamente aquí se ha tener presente que Juan en su Prólogo no anuncia ninguna verdad abstracta, más bien quiere representar en una primera mirada de conjunto la concreta figura de Cristo, su concreta obra de salvación que solo se cumple en la vida de fe del cristiano, en la Iglesia y en sus sacramentos. Cuán concorde a la realidad es esta forma de interpretación del Prólogo sólo será plenamente visible cuando se presente concluida la obra entera.
Al tercer volumen se le agregará un registro sistemático que hará posible recoger las expresiones dispersas referidas a un tema.
Porque este comentario se ha dado como principio detenerse en cada palabra del Señor y en cada observación sobre Él de un modo contemplativo y amoroso, comprender cada palabra del Evangelio como una revelación de la Palabra en el principio y, por eso, dejarse transponer por Él siempre de nuevo en el origen, él puede, lo mismo que el texto que comenta, ser abierto en cada página y en cada capítulo. Quien encuentre un pasaje –por ejemplo, los primeros párrafos del Prólogo– muy difícil, encontrará en otro lugar –quizá en el de la samaritana o del buen pastor– lo que puede crearle un acceso, y así podrá retornar más tarde a lo dicho en el Prólogo con mejor conocimiento y comprensión.
También este comentario permanece un fragmento y un intento, como toda exégesis de la Palabra de Dios. Si quisiera ser algo más, habría olvidado que la verdad divina es infinita y que cada palabra y cada acción del Señor entraña en sí un sentido inagotable. Por eso esta interpretación del Evangelio ve su tarea más noble en abrir los ojos a los hombres de nuestro tiempo para que perciban la infinitud del amor de Dios y en dejar que, en las tinieblas del presente, la luz de ese amor se inflame de nuevo y de modo nuevo en algunos corazones.
- «Ella vio cómo Dios en el cielo se complacía en el alma de San Juan Evangelista, tanto que parecía no existir ningún otro santo en el Paraíso. Y vio cómo Dios se alegraba del mismo modo en el alma de [nuestro] santo padre Ignacio, fundador de la Compañía de Jesús. Y así ella dijo con toda franqueza: “El espíritu de Juan y el de Ignacio son uno y el mismo espíritu”. Y entendía que Dios se complacía y alegraba tanto en sus dos santos porque el fin y objeto de ellos fue el amor y la caridad, y por el camino del amor y la caridad intentaban llevar las criaturas a Dios». (Monum. Ignat. Ser. 4, vol. 1, 535)↩
Autres langues